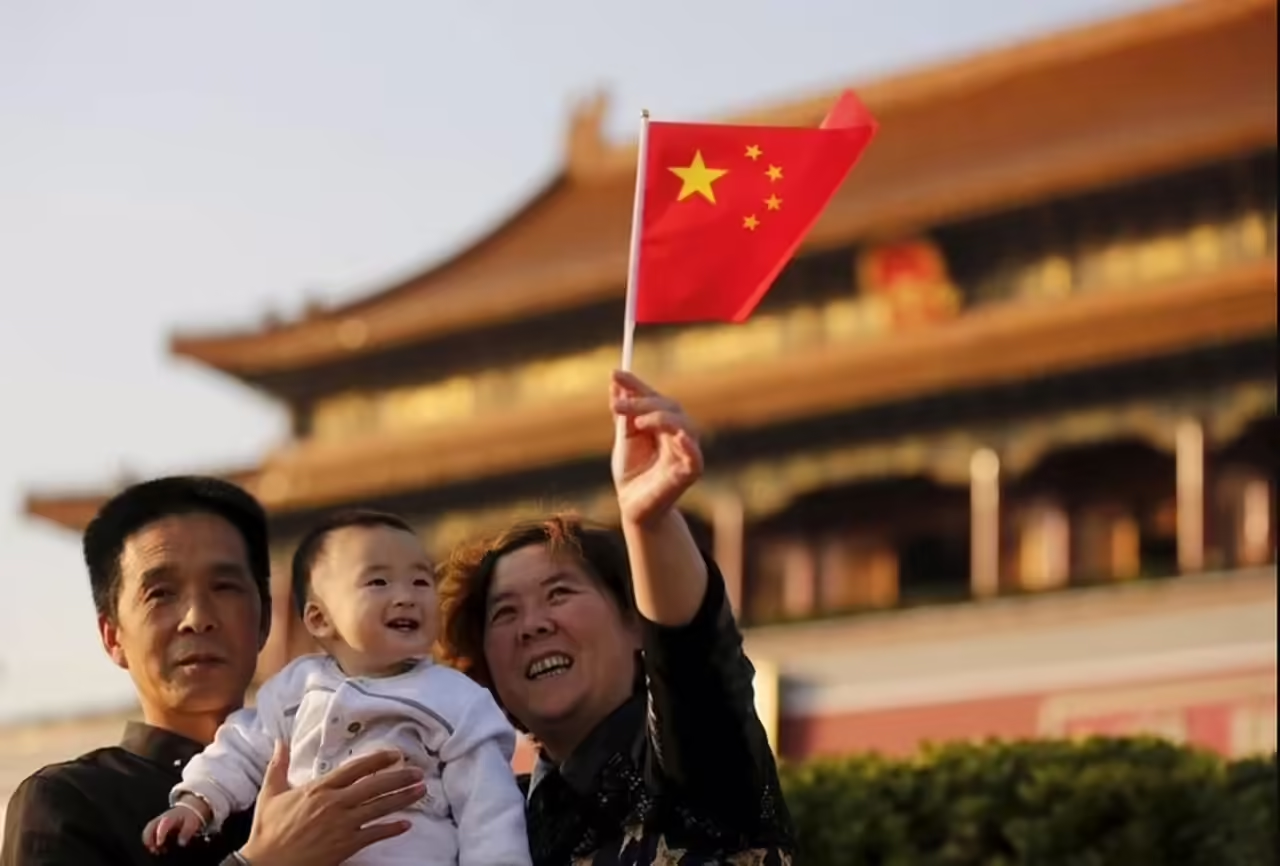Con el primer difunto, no fue capaz; le dio asco, miedo, tanto a la muerte como del muerto. La víctima de un asesinato fue su cliente número uno y el aspecto de éste no era, precisamente, el mejor. Al intentar acomodar un ojo que estaba afuera, debido a un disparo en la cara, Julio Alberto, con sólo 15 años de edad en aquella época, cuando iniciaba una carrera no tan apetecida por la gente común, salió corriendo despavorido.
Julio Alberto Granados Patarroyo, nacido el 05 de mayo de 1953, en Tinjacá, Boyacá, es el único hijo de Telésforo y de María Adelaida. Cuando cursaba el segundo grado de bachillerato, decidió retirarse del colegio y sus padres lo obligaron a trabajar. Intentó como albañil, pero no duró sino una semana, debido a que su contextura era muy delgada y frágil y, bueno, confiesa que no le gustaba en absoluto, ya que nunca había realizado algún trabajo que requiriera gran esfuerzo físico. Todas estas circunstancias lo condujeron hacia su tío, quien era dueño de una funeraria en Bogotá.
Así que a los pocos días de retirarse de sus estudios, arribó a la capital del país, con la intención de colaborarle a Alfredo, su tío, en las labores funerales. Todo se imaginó: que seguramente se encargaría de las cuentas, de la mensajería, de los tintos o quizá, hasta del aseo de los baños, todo, excepto llegar a manipular un cadáver.
María Adelaida y Telésforo, decidieron darle un escarmiento a su hijo, por ende, planearon todo junto con Alfredo, el hermano de Telésforo, quien sería el encargado de hacerle pasar un mal momento, con el fin de que, en ese entonces, el joven Julio, reflexionara acerca de la necesidad de prepararse académicamente para la vida; lo que no previeron fue que se iba a preparar para la muerte.
Al día siguiente de desempacar sus cosas, esperaba ansiosamente las instrucciones de lo que debía hacer. Tal como lo esperaba, Alfredo le indicó dichas actividades pero, ¡oh sorpresa! El paso por seguir era observarlo con detenimiento, mientras preparaba el cadáver de una anciana, para el posterior velorio y, de esta manera, aprender el oficio, con la excusa de reemplazar al tío en las cuestiones de tanatopraxia, puesto que muchas veces se veía en carreras, porque debía atender asuntos financieros.
Julio Alberto se asombró demasiado, puesto que ese plan no incluía dentro de sus ideales, pero sí dentro de los de sus padres, por aquello de la lección. Entonces, reunió todo su valor y coraje y procedió según lo acordado. Veía sin distracción alguna, el modus operandi de aquél experto en el tema, denominado tanatólogo; sus ojos se movían de arriba hacia abajo y viceversa, cuando notaba cómo se extraían las entrañas de la anciana y las náuseas no tardaron en aparecer. Por fortuna sólo se apareció eso, según él. Lo más difícil, asegura, fue ese proceso, ya después, sólo era cuestión de maquillaje y de vestuario. Esto último también le impactó, de cierta manera, pues no eran muchos los cuerpos desnudos que había mirado en su corta existencia y, menos, el de una viejita.
Luego de tremendo espectáculo, llegó la hora del almuerzo. Por obvias razones, no fueron muchos los bocados que probó el muchacho. Mientras esperaba que el reloj marcara la hora de retornar al trabajo, por casualidad, escuchó una conversación entre su tío y la esposa, en la cual, éste, invadido por la risa, le contaba lo sucedido en la mañana y el plan de sus hermanos para con su hijo.
Enterarse del propósito de sus padres, para Julio significó un reto que debía cumplir, como diera lugar. Quería demostrar que no era tan inútil como pensaban y, esto, le dio el suficiente valor para proponerle a Alfredo, que del próximo cliente, se encargaría sólo.
Alfredo creía que su sobrino tenía agallas, y aceptó la propuesta, con la condición, claro está, de que él supervisaría todo. Y así fue, al otro día en horas de la tarde llegó el difunto. O lo lograba, o se devolvía al colegio. Tomó el cuerpo extinto y empezó a prepararlo para el entierro. Cosió algunas heridas, limpió su piel, sacó sus viseras. Cuando llegó a la cara cayó derrotado. No era capaz. El occiso había sido asesinado con la bala de una escopeta que le impactó en el rostro. Se lo destrozó. Pómulos sueltos, ojos salidos, cachetes descompuestos. Una cara irreconocible. Julio se retiró del sitio y se ganó un regaño por no terminar el trabajo.
Después de lo acontecido, cuidar las carrosas fúnebres era su única opción, o retornar a Tinjacá con el “rabo entre las piernas”, como solía decir un viejo y conocido filósofo, cuyo nombre comienza por Ch y termina en Ocho. En esta actividad duró alrededor de 4 semanas. Pero, tanto ver entrar y salir muertos todos los días y, luego de esa cruel experiencia, lo llevó de nuevo a retar a su tío.
Éste aceptó por segunda ocasión y, en esta oportunidad, todo salió perfecto. “no lo hubiera logrado sin ayuda de mi tío, que en paz descanse; sin embargo, me apreté los pantalones y no renuncié”, agregó. Desde ese día, hasta la fecha, casi 30 años más tarde, se ha dedicado a un oficio que no es para cualquier hijo de vecino y que, infortunadamente, en este país no es tan bien remunerado, ya que gana el mínimo en una funeraria, en la capital boyacense, más 15 mil pesos por cada cuerpo que prepare.
Julio Alberto, un hombre que en su cara refleja un trayecto lleno de experiencias y de sombríos episodios, y que sueña casi siempre con muertos cuando duerme, a diario se encuentra en las afueras del Hospital San Rafael “lagarteando”. Los ‘lagartos’ o ‘chulos’ son los hombres que viven de las comisiones que pagan las funerarias para conseguir clientes. Muestran gran amabilidad, condolencia con los familiares de los muertos, una que otra palmada en el hombro, y una tarjeta de presentación con promociones y descuentos para un entierro. La muerte es su negocio y la lección para sus padres, a quienes se les devolvió el escarmiento.